(Píldoras Literarias) "Ruin" de John Gwynne.
Hola a todos.
Aquí os traigo mis impresiones sobre “Ruin”, tercer libro de la la primera tetralogía de las “Banished Lands”. En líneas generales mejora a los dos primeros. En ellos Gwynne prometía y apuntaba maneras, mientras que en este ya cumple de sobra con las expectativas que tenía después de leer su trilogía de Vigrid. Recordad que estos fueron sus primeros libros publicados.
Por momentos roza la épica del "Silmarillion", pero le falta un componente: juventud, potencial y sueños truncados. Son los mayores o personajes sin potencial a desarrollar los que caen. Son pérdidas dolorosas, pero no es lo mismo la muerte de Turín, Boromir o Sturm en la flor de la vida, que la de Theoden o Denethor en su ocaso. Aquí se trata de la muerte del mentor que desata el potencial del alumno (como las desapariciones de Gandalf o la muerte de Kelsier) y no la muerte del alumno prodigio en su mejor momento (Feanor, Fingolfin, Finrod…).
En otro orden de cosas, las Banished Lands transmiten la sensación de ser un mundo caduco y apolillado. Los humanos viven en las ruinas dejadas atrás por los gigantes y solo conservan migajas de sus conocimientos, mágicos o constructivos por ejemplo, sin que sus propias obras parezcan capaces de hacerles sombra. Sus habitantes no parecen aspirar a más que a consumir los restos del pasado, como si no tuvieran nada propio que aportar. Las únicas innovaciones son las bélicas introducidas por Nathair (muro de escudos), Veradis (mejoras de equipo), los caballos de guerra criados por Gramm y alguna otra más que no os voy a desvelar aquí. Da la sensación de que su única motivación es echar a los demás de la mesa para comérselo ellos todo.
Llevo tres libros y al contrario que en Vigrid, donde estaba el tema de la marginación de quienes llevaban en su sangre la herencia de los antiguos dioses, aquí, por ahora, no hay mención a un proyecto distinto a “quitaros vosotros para ponerme yo”. Así, en el primer libro Nathair habla de eliminar a los reyezuelos mezquinos y erigir un imperio, en el segundo Rhin lo pone en práctica para sí misma y en el tercero hay quien sueña con reunir a todos los clanes gigantes bajo su mando. Pero siempre con el objetivo último de eliminar a sus rivales, ya sean humanos, gigantes, ángeles, demonios o todos ellos. No hay más proyecto de futuro o convivencia. Lo más parecido es la warband de Corban y se debe a la urgencia por sobrevivir, no por un cambio consciente de paradigma (pero al fin comienza a gestarse).
Tampoco me acaba de convencer la ausencia de religión o ideología que justifique el orden social compartido por humanos y gigantes. Hay vagas referencias a las tradiciones traídas consigo por los primeros humanos y unos pocos hombres sabios que parecen autodidactas. No hay una isla de druidas, o una academia de Antigua, o una orden monástica dedicada a preservar el conocimiento y las leyes, ni tan siquiera unas “Casas de Curación”. Esta infrarrepresentación de “los que rezan/estudian” frente a “los que luchan” y “los que trabajan”, desde mi punto de vista, acentúa la sensación de ser una sociedad estancada y sin rumbo.
Igualmente, hay una serie de decisiones tomadas por los personajes que se me antojan poco consecuentes (Maquin en Ripa). Es cierto que repasando capítulos anteriores se aprecia un esbozo de justificación/preparación del terreno, pero me resulta escaso. Por otro lado hay escenas deliberadamente confusas que quedan explicadas de forma orgánica en un giro posterior de los acontecimientos provocando el debido impacto al leerlas.
Otra cosa que me ha llamado la atención es la casi total ausencia de gentilicios entre los humanos (salvo los jehar y los vin thalun). Los gigantes sí. Ellos tienen sus clanes. A ver de Cimmeria: cimmerio; de Gondor: gondoriano; de Melniboné: melnibonés… pues aquí no hay un de Narvon: narvonense; o de Tenebral: tenebralense… nada de eso. En lugar de ellos, Gwynne recurre a expresiones del tipo: “las capas rojas de Narvon superaban en número a las grises de Ardan” o “las águilas plateadas de Tenebral patrullaban el lugar, de los hombres de… no había ni rastro”. Y la verdad, me parece una genialidad. Información de situación y descripción visual a un tiempo. Menos quebraderos de cabeza también para los traductores. Que no os extrañe ver que en el futuro se lo copio.
Por otro lado, mi queja de los capítulos cortos aquí, llegado un momento, se torna virtud. Me explico, cuando escribí sobre los libros de “La Era de la Locura” de Abercrombie comenté el “salto de cámara” que utilizaba pasando del punto de vista de víctima a verdugo durante los disturbios obreros, o de un soldado de un bando al del enemigo que tenía delante en las batallas. Pues aquí Gwynne aprovecha la estructura aplicada a su novela para hacer lo mismo (y con nota) en los momentos cumbre de la historia.
Así, el último tercio de la novela es muy bueno, todo un carrusel de emociones, con descripciones hermosas, escenas emocionantes y párrafos conmovedores. Todo ello coronado con unas revelaciones inesperadas y un final que me ha obligado a empezar el cuarto libro.
No puedo despedirme sin antes mencionar el buen villano que es Lykos. Ni Rhin, ni Jael, ni Nathair, ni Calidus despiertan en mí las ganas de verlos morir como él. No sé si conocéis la historia de como el hermano del alto rey de Irlanda Brian Boru vengó su muerte. Buscadlo si tenéis curiosidad. Eso es lo que me gustaría leer que le hacen a Lykos.
Ahora sí que me despido. Os dejo con los Cruachan y su versión de “Ride On”:
Nos leemos.

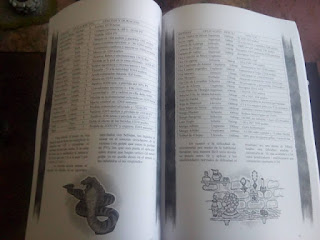

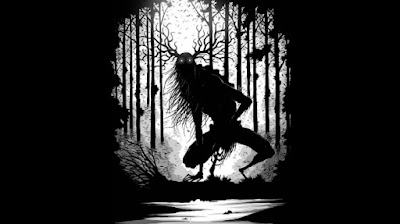
Comentarios
Publicar un comentario